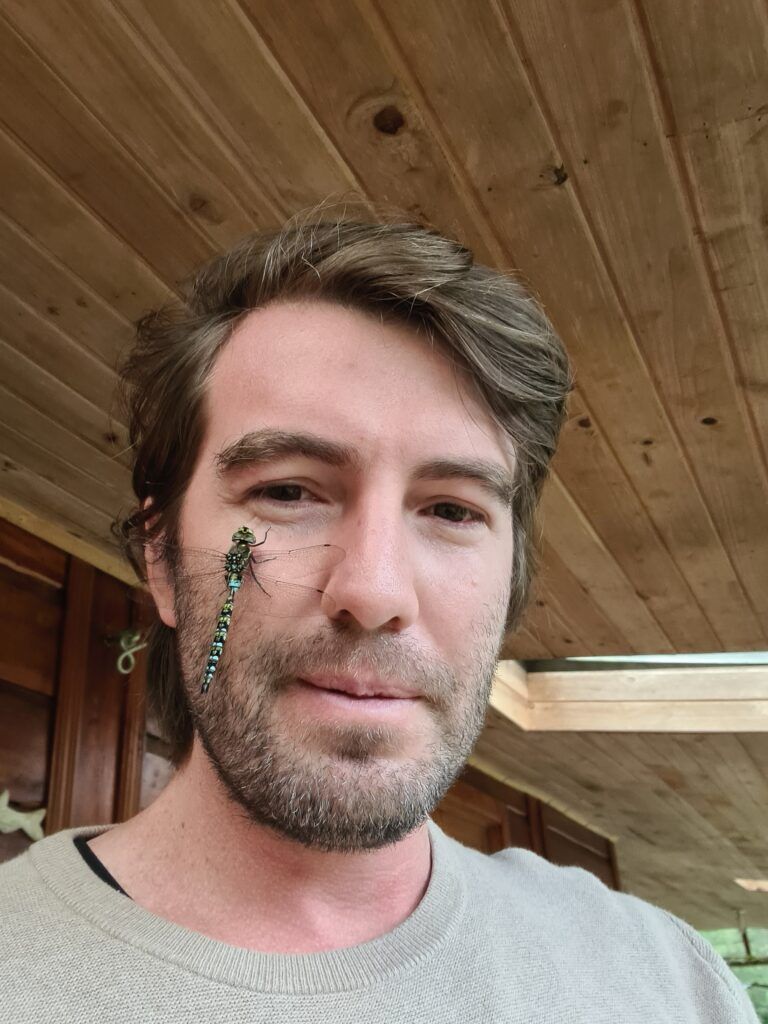El escritor y periodista colombiano Santiago Wills vuelve a poner en circulación su primera novela, Jaguar, que ahora será editada por Vísceras Editorial en Chile, como parte de su colección Narrativa al borde. La obra fue originalmente publicada por Penguin Random House y resultó finalista del Premio Herralde en 2020. El acuerdo con Vísceras se concretó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024 (FILBo), donde se dio inicio a esta nueva etapa de circulación latinoamericana del texto.
La novela —marcada por el simbolismo del jaguar, las violencias de Colombia y la búsqueda de sentido en medio del caos— tendrá una nueva vida en territorio chileno, lo que representa para el autor una ocasión para reencontrarse con su obra y someterla a una revisión profunda.
¿Qué significa para ti que Jaguar llegue a Chile y sea parte de la colección Narrativa al borde de Vísceras Editorial?
Me emociona mucho que Jaguar llegue a Chile como parte de la colección Narrativa al borde, de Vísceras. Ha sido una oportunidad para volver a la novela, verla con nuevos ojos y pulir al menos parte de las turgencias que inevitablemente un autor encuentra al revisitar su obra. Se publica para dejar de corregir, afirmó alguna vez Alfonso Reyes y luego, hasta el cansancio, Borges. Algunos masoquistas volvemos a la obra ya publicada y corregimos nuevamente, quizás a la espera de una nueva corrección.
¿Qué expectativas tienes sobre el diálogo que puede generar Jaguar con lectores chilenos, considerando nuestras propias historias de violencia política?
Parafraseando a Tolstói, creo que todos los países “pacíficos” se parecen unos a otros, pero cada país violento lo es a su manera. Hay algo particular en la violencia colombiana, una veta de creatividad aterradora que a menudo es un reflejo de la exuberancia inabarcable de su geografía y sus ecosistemas. Pero, por supuesto, y en contra de la frase inicial, también hay similitudes. Un personaje de Margaret Atwood en algún momento se queja de la poca creatividad de los estados totalitarios: siempre se usan las mismas tácticas, las mismas formas de represión, los mismos patriarcas burdos amortajados por el poder. Hay algo de ello también en la violencia. Las tácticas varían, pero las motivaciones suelen ser similares. A pesar de la complejidad humana, los abusos y las injusticias varían poco, y me entusiasma descubrir qué similitudes o qué diferencias encontrarán los chilenos en las desventuras de mi pequeño felino.
¿Cómo nació la historia de Martín Pardo?
La historia de Martín Pardo surgió a raíz de una historia que escribí en 2015 para la revista Vice. Se llamaba “Todo tiene tigre” y era un perfil sobre un zoólogo colombiano llamado Esteban Payán, que lleva años trabajando por la conservación de los jaguares. Durante la reportería, alguna fuente me mencionó que algunos comandantes paramilitares habían tenido jaguares como mascotas. No lo creí —la idea de un jaguar obedeciendo las órdenes de un hombre me parecía risible—, pero la imagen se atascó en mi cabeza. Dio vueltas hasta que finalmente salió una primera versión de la novela en la que Ronco no era un jaguar, sino un ocelote. Luego se transformó cuando vi una foto de un jaguar llamado Pecoso caminando entre las piernas de paramilitares en Santa Fe de Ralito durante las conversaciones de paz de las AUC con el gobierno de Álvaro Uribe.
El personaje tiene una relación simbólica y literal con el jaguar. ¿Qué representa este animal dentro de la novela?
Ronco es, ante todo, un jaguar. Es un jaguar algo maltrecho por su relación con los humanos, pero no es otra cosa que un jaguar. Es decir, simboliza algo para Martín y Turpial y Amalia y Jorge y todos los que lo conocen, incluidos los lectores, pero no podría limitarlo a una relación específica. El jaguar, como bien se sabe, ha sido un símbolo de poder o una deidad para cualquier civilización que se lo haya cruzado en América. Así como Asia tiene el tigre y África el león, el jaguar es nuestro depredador ápice, la representación de selvas, ciénagas, sabanas, bosques y pantanos. Es el animal en el que se transforman los chamanes y el animal cuya presencia trastoca un paisaje. Pero Ronco es un individuo. Tiene un carácter específico que viene de una tradición centenaria y es quizás quien más me hace falta cada vez que cierro la novela.
Sabemos que parte de la escritura se desarrolló durante tu maestría en Nueva York. ¿Cómo influyó el contexto académico y cultural de la ciudad en tu proceso creativo?
La primera mitad de la novela se escribió en Nueva York. Los lectores juiciosos quizás noten ciertas diferencias en lo que viene después. El contexto académico me permitió exponer esos primeros capítulos a muchos más ojos que los segundos, pero no sabría decir cómo eso afectó el resultado. Agradezco infinitamente el tiempo y, sobre todo, el acompañamiento de algunas de las personas que me leyeron allí. Habrá ventajas y desventajas, nudos e hilos, que salieron mejor en un momento u otro, pero al momento de escribir novela siempre estaba mentalmente en el mismo lugar: los cañones, bosques nublados, desiertos y demás paisajes que alguna vez recorrí y que inspiraron la ruta de Ronco y de Martín Pardo.
¿Qué significó para ti el acompañamiento de Diamela Eltit en este proyecto?
La novela no existiría sin Diamela. Cualquier desacierto que los lectores encuentren en sus páginas ocurrieron a pesar de ella. Salvo contadas excepciones, no he tenido una mejor lectora. Sus apuntes solían desenredar cualquier dilema sobre la forma, la trama o el contenido con una precisión y paciencia que no dejaré de extrañar. Diamela, por lo demás, me dio la confianza para experimentar con el lenguaje, para no temerle a un tipo de escritura que admiraba desde la distancia como algo inalcanzable. Fui muy afortunado y me alegra muchísimo saber que podrá tener una nueva versión de la novela, editada en su país.
¿Qué papel crees que juega la ficción en la comprensión de violencias como las que vivió y vive Colombia?
Mis ideas sobre este tema varían con el paso del tiempo. Ciertos días tengo una fe inagotable en el poder de la ficción, en la capacidad de lograr una metamorfosis en las personas a través de la palabra escrita análoga a la que vive un chamán o la víctima de una epifanía religiosa. Otros días —afortunadamente, menos— me pregunto, como seguro lo hacen todos los escritores, y cada vez con más frecuencia, qué diablos estoy haciendo. Pero la mayor parte del tiempo creo en el poder de la ficción, incluso por encima de las experiencias diarias de nuestras vidas.
¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto narrativo que puedas compartirnos?
«Desde hace cuatro años trabajo en un libro de crónicas sobre el jaguar y su relación con América. El título es doble: Sol nocturno – Siempre quisimos ser jaguares. Narra las historias de vida de varios felinos y una serie de viajes que hice a través de seis países persiguiendo a estos animales. Espero que esté listo el próximo año.»
La publicación de Jaguar en Chile no solo representa un nuevo ciclo para la novela, sino también una oportunidad de diálogo transnacional sobre memoria, violencia y naturaleza. A través del rugido de Ronco, Santiago Wills vuelve a recordarnos que la literatura, como el jaguar en la selva, nunca desaparece del todo: solo espera el momento preciso para aparecer.